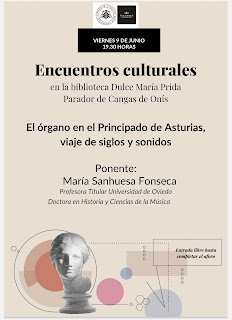Hoy en día, al
contemplar una obra de arte, la que sea, llega un momento en el que queremos conocer
quién es su autor y buscamos la firma. Somos conscientes de que esa firma es
una garantía aportadora de valor a la obra, al tiempo que para el artista es un
sello que, además de darle prestigio en su mundillo, también le dará autoridad
en la rama del arte y el estilo que cultiva, tanto que, a veces, incluso se
pagará solo por la firma más que por la propia obra.
Y seguramente,
alguno de nosotros la buscaremos y nos deleitaremos contemplando los rasgos
caligráficos, mientras pretendemos averiguar en ellos algún detalle sobre la
personalidad del artista, o fantasearemos tratando de imaginar su cara en el
momento de estamparla mientras contemplaba el trabajo terminado.
Pero si nos
centramos en la pintura y en la escultura románicas, veremos desolados que
apenas hay obras firmadas. Haberlas haylas, dicen de las meigas, y en lo
que se refiere a estas firmas no nos quepa duda que también las podemos
encontrar, pero pocas, y no suelen ser una rúbrica al uso de los siglos
posteriores, donde ya era impensable no firmar una obra, sino en el mejor de
los casos, hallaremos un “me fecit”, me hizo, acompañando al
nombre del autor. Y esto es por motivos que más bien imaginamos que conocemos.
 |
| Firma de honor en la portada del monasterio de San Pedro de Villanueva |
El primer
porqué probablemente se deba a que, en estos siglos pretéritos, al artista no
se le consideraba como tal, sino como un artesano, eso sí, artesano cualificado,
cuyo trabajo sólo era valorado con respecto al de otros artesanos en la misma
habilidad cuya obra ya era conocida. Contemplamos la maravilla de un capitel
acabado, pero pensemos: en su elaboración trabajaron el operario que lo extrajo
de la cantera; después, vino el cantero que desbastó el bloque para dejarlo en
las medidas necesarias para empezar a esculpir; vino otro que dio las formas
requeridas, bien que las ideara él o que las hubiera visto en otro sitio; luego
los albañiles lo colocaron en el sitio previamente designado por el maestro, y
un pintor le añadió los colores convenientes. Todos trabajaron en el capitel,
unos cobraron unos jornales y otros cobraron otros diferentes, pero, ¿de quién
era la obra?
Muchos fueron
los responsables de que el capitel esté ahí, todos eran
artifex, todos eran maestros en su arte; el arquitecto (más bien el magister,
artifex theoricum, antecedente del arquitecto actual), el maestro de
obra, el escultor, picapedreros, ayudantes, albañiles, cortadores… Fabricae muri,
operis, artifex practicus, scultor, lapicida, scarpelator, cementarius, tailliator petrae, caesor lapidum… muchos nombres
y categorías laborales.
Pero el caso es que todos, todos,
construyeron el templo, todos cobraron el estipendio convenido conforme a su
volumen y calidad de trabajo aportado y ahí quedó “eso”, una piedra más,
al fin y al cabo. Con suerte, quedó algún documento en el que se reflejaran los
nombres, pero generalmente nada más que el nombre, su lugar de origen y quizá
el precio del trabajo.
El segundo
motivo tal vez fuera que, al fin y al cabo, de lo que se trataba era
precisamente de eso, de trabajar y cobrar. ¿Qué importaba el nombre del autor,
si éste formaba parte de un taller que era contratado por su reconocido buen
hacer? Trabajo no les habría de faltar, lo importante era el prestigio del
maestro, el cual se transmitía a su equipo y su fama trascendía de pueblo en
pueblo.
La tercera
causa, probablemente fuera esa modestia impuesta por la orden naciente de San
Bernardo, que no quería personalismos ni excesos de imaginación en sus
monasterios, dejando solamente a las manos de los escultores la talla de
capiteles vegetales, algunos de ellos verdaderas maravillas en piedra, gráfica
expresión de la diferencia entre artista y artesano.
Me imagino
que dirían algo así como: “total, ¿para qué vamos a firmar, si no sabemos
escribir y aquí casi nadie sabe leer? Hemos trabajado, hemos cobrado, ¿qué más
queremos?”
Sin embargo,
el hombre en general, y el artista en particular, es un ser vanidoso al que
gusta jactarse cuando hace con facilidad una cosa que a la mayoría de los
mortales les resulta difícil de realizar, por no decir imposible, que es lo más
común. Y aunque lo sepan hacer, yo, scultor, ¿no voy a dejar de
proclamar que esta maravilla que contemplan vuestros ojos ha salido de mis
manos? ¿No lo vemos acaso en nuestros
días del siglo XXI?
Así, llega el
momento en que nuestros anónimos escultores se rebelan contra el anonimato y
comienzan a dejarnos sus firmas. O sus marcas. O sus retratos, que también los
hay. ¿No es acaso lo que hacen los canteros que labran sillares? Ellos graban
su marca en cada uno para luego cobrar y ahí queda su memoria de alguna manera.
Nosotros no labramos sillares, sino que vamos más allá y esculpimos figuras
surgidas de nuestra imaginación o de nuestra observación y conocimientos, lo
hacemos gracias a nuestra habilidad poco común y por eso, porque somos
diferentes, pondremos nuestro "signum magíster", la “marca
de honor”. Bastará con ponerla una sola vez, nosotros no cobramos por
pieza, sino por conjunto, y así se conocerá nuestra obra, porque de eso se
trata, de que futuros comitentes estén al corriente de nuestro saber hacer. Y
de paso, que los que vengan detrás vayan aprendiendo.
Y aquí
empiezan unos a poner su marca y otros a escribir su nombre. El ejemplo
paradigmático lo tenemos en Revilla de Santullán, Palencia, donde el maestro no
sólo puso su nombre, sino que se retrató en piedra en el mismo momento de
acabar la portada del templo en el que trabajó. Micaelis me feci, reza
la explanatio, y de esta manera el buen Miguel pasó a la Historia y su nombre y fisonomía se recuerdan al cabo de los siglos.
 |
El maestro Miguel se retrata a sí mismo
y nos informa de que él fue quien esculpió la portada. |
Son muchos
los me fecit que podemos encontrar (Rebolledo de la Torre, Burgos: “Fecit
istvm portalem ioanes magister piasca”; Yermo, Cantabria, donde además se
incluye fecha y se ruega una oración por el alma del maestro: “Era MCCXLI Petro
Quintana me fecit Pater noster por su alma” …)
 |
Rebolledo de la Torre, Burgos. Ventana del me fecit
de Juan, maestro de Piasca |
 |
Lugar donde aparecen los grabados del me fecit
|
 |
Yermo, Cantabria. Me fecit y petición de oración
de Pedro Quintana |
 |
Yermo, Cantabria. Me fecit y petición de oración
de Pedro Quintana |
Pero otros
son más sencillos, sin retrato y sin dar datos, solo escriben en un sillar el
nombre del maestro junto al me fecit, como el Nicolao me fecit de
Santa Eufemia de Cozollos, en Palencia. Bajando un escalón más, llegamos a los
que solo pusieron su nombre, como Sancius en Loarre y en Leyre.
 |
| Sancius hizo este muro en el castillo de Loarre |
 |
| Sancius dejó su firma en Leyre |
 |
Nicolao trabajó en Santa Eufemia de Cozollos (o Cozuelos)
|
Y este es el
punto al que quería llegar.
En San pedro de Villanueva tenemos también firmas aparte de las que
los canteros nos dejaron en los sillares: dos modestos y casi desaparcibidos signum
magister, un me fecit y dos retratos en piedra, probablemente de los
dos personajes que hicieron posible la obra que contemplamos: el maestro que
construyó y el abad que encargó y pagó.
El primero, por orden de aparición, está en la portada. Allí, entre
la tercera y cuarta arquivoltas, aparece una pequeña letra “A” en grafía
medieval. El maestro que la hizo nos dejó esa marca; tal vez era tan modesto, o
tal vez confiaba tanto en sí mismo, que sabía que con ella, y a pesar de la
sencillez, sería reconocida su obra. O quizás con eso le bastaba para su
satisfacción personal de cara a los demás trabajadores del taller, pues poseer su
propio signum magíster quiere decir que esta persona es de rango
más elevado, puede incluso ser el maestro del taller.
 |
| Marca de honor del magister que esculpió la portada de San Pedro de Villanueva. |
El segundo signum magister es más fácil de ver y más difícil de
interpretar como tal, pero nada es imposible de describir. Manos a la obra.
Contemplando el alero del monasterio de San Pedro de Villanueva
podemos sacar un patrón que nos pone en la pista: los canecillos y
metopas salieron de las mismas manos, pues los personajes en ellos esculpidos
presentan dos características que lo delatan. Una, la más importante, es que
todos los personajes, ya sean figuras humanas o animalescas, presentan ojos
redondeados y saltones, como huevos. Otra, que los personajes que se nos quiere
mostrar como de más baja extracción social, además de los ojos ahuevados,
tienen también unos labios prominentes, es decir, son hocicones. Sí, siguen un
patrón que sirve de modelo y muestra en todo el alero. Con estas dos premisas
creo que ya podríamos hablar del maestro de Villanueva,
es decir, de un hombre con estilo propio que transmite una personalidad
diferente a sus obras con esa sencilla peculiaridad.
Pues bien, en
un canecillo del absidiolo sur, casi en el rincón que forma con el ábside
central, tenemos a un personaje cómodamente sentado, con barba y crespina,
símbolos todos de autoridad, experiencia y sabiduría, con sus ojos ahuevados,
como no podía ser de otra manera, vestido con túnica talar característica de la
época, que nos muestra una filacteria con una marca en forma de letra ese, con
la cual nos quiere dar a entender que él es (presuntamente) el autor de toda la
serie de canecillos y metopas que llevan, además, su impronta personal de ojos
abultados y, en su caso, labios exagerados. Se ha retratado y nos está informando de quién
es desde su silla de maestro, tal y como aparecía nuestro amigo Miguel en Revilla de Santullán.
 |
El maestro de Villanueva, sentado en una silla, muestra su signum magister
|
 |
El maestro de Villanueva muestra su marca de honor
|
Ya hemos descubierto y admirado
las dos marcas de honor; veamos ahora los retratos.
Lo cierto es
que solamente hay dos cabezas y que se salen del canon de los rostros de las
demás figuras, aunque siguen el patrón de los ojos característicos del artista
al que hemos dado en llamar el maestro de Villanueva. Su presencia
no es algo extraño en el románico. A menudo encontraremos representaciones de
rostros humanos solitarios o emparejados en los canecillos y capiteles. Cuando
no quieren representar alguna virtud o pecado suelen aparecer con expresión
ausente o con una leve sonrisa, con las miradas generalmente dirigidas al frente,
por encima de nuestras cabezas, mirando “más allá”. Suelen ser interpretados
como retratos de personajes de la época.
Volviendo al
tema, decíamos que en el alero del monasterio de San Pedro de Villanueva aparecen
dos figuras muy llamativas que se encuentran en el lado norte, el más discreto.
Presentan la impronta de nuestro recién descubierto maestro de Villanueva,
es decir los ojos redondeados como huevos, pero con rasgos notoriamente
diferentes a las demás figuras de esta cornisa.
En el ábside principal, en la calle que ocuparía el lado del
Evangelio, tenemos a un personaje de mirada ausente, casi perdida, sobre un fondo que parece el estalo del coro o el sitial honorífico de un prelado, tocado con
crespina que nos recordaría a un monje barbudo -la barba es símbolo de experiencia y sabiduría-, que parece tener los ojos cerrados, como si fuera una muestra de
recogimiento y oración que mana de su boca entreabierta, lo cual nos podría llevar a identificar al abad que
encargó la reforma del monasterio. No parece descabellado pensar así, pues considerando
la ausencia de retratos que hay en la cornisa, pudiera ser el de un
personaje destacado en la construcción del edificio.
 |
Crespina, barba, ojos ahuevados y cerrados,
con un estalo esquemático tras él
|
Lo mismo ocurriría con la segunda de las dos únicas cabezas
esculpidas en el alero, en esta ocasión el del absidiolo norte, también
correspondiente con el lado del Evangelio. Una cabeza igualmente barbada,
símbolo de experiencia y sabiduría, que ya no lleva la crespina, sino un curioso peinado, que parece tener sus ahuevados ojos abiertos, al contrario de la sensación que nos
da la anterior y que ya no está sobre un estalo, sino sobre la luz del mundo exterior al monasterio. Uno mira hacia su mundo interior; el otro, hacia el mundo
exterior. Ojos cerrados para orar y ojos abiertos para trabajar: por la misma razón
que tenemos para identificar al primero con el abad, podríamos reconocer al
segundo como el maestro constructor. A fin de cuentas, y no nos engañemos, dos
eran los principales personajes que intervenían en la construcción de un
monasterio: el que pagaba y el que ideaba y ejecutaba la obra.
 |
| Cabello al aire, barba y ojos ahuevados abiertos |
 |
El maestro, con la vírgula y sus oficiales,
negocia una obra con el abad, con las llaves y su ecónomo
con la bolsa. |
Finalmente, nos encontramos a la
última firma del monasterio: el me fecit de la pila bautismal, hoy en la
sala 27 del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
La fórmula me fecit es demasiado ambigua
como para discernir con claridad sobre la identidad y función del nombre propio
que le precede. Unas veces será referencia al que la hizo y otras al que la
mandó hacer.
Acerca de ella ya se
dieron en este blog más datos en la entrada del día 28 de enero de 2021
titulada “Pieza
50.181 del Museo Arqueológico Nacional: Pila bautismal de San Pedro de
Villanueva”, donde se explica que: "... ella misma nos revela, así como los nombres de
las personas, marido y mujer probablemente, que la hicieron, no con sus manos,
sino costeándola, con arreglo al propio y recto sentido aquí de la
palabra fecerunt: circunstancias ambas que constan en la
inscripción que corre al rededor (sic.) de toda ella...”
Dada la
timidez a firmar obras en la época, es más que probable que sean los nombres de
los comitentes que la costearon, quienes de esta manera se aseguraban su
pasaporte hacia el cielo, una de las grandes aspiraciones de aquellos días.
 |
Pieza 50.181 del MAN. Pila bautismal de San Pedro de Villanueva
JOANNES ET MARIA FECERUNT HOC OPUS IN ERA MaCLII” (Año 1114 de nuestra era) |
 |
| JOANNES ET MARIA FECERUNT HOC OPUS IN ERA MaCLII” (Año 1114 de nuestra era) |
Timidez
patente, sí, pero que de una manera semioculta a veces y abiertamente otras,
supieron superar nuestros personajes, nuestros constructores, escultores y comitentes.
Unos que, por motivos económicos, firmaron los sillares que salían de sus manos
para luego cobrarlos; otros que, por publicitar su buen saber hacer y adquirir
prestigio, colocaron la marca de honor o su nombre para que se supiera quién lo
hizo, me fecit; otros que, menos vergonzosos, dejaron su efigie en
piedra en unos canecillos o capiteles que los llevarían a ser reconocidos al cabo
de los siglos. Por último, los que no sabían trabajar la piedra, pero que se reconocieron
capaces de sufragar los gastos a quienes sí dominaban el arte, y por eso pagaron,
para hacer posible el sueño de la construcción de algo y el suyo propio de
ganar un puesto en el reino de los cielos, eso sí, con la pequeña ventaja de llevar
una carta de recomendación en forma de me fecit.
Y ahí
están, dando testimonio de todo lo dicho, en esas piedras que susurran a voces
su secreto en nuestro monasterio de San Pedro. Un consejo os doy para cuando
estéis contemplándolo y comprobando estas palabras: practicad el quietismo,
pasead con sosiego buscando los pequeños detalles, abandonaos a la paz del
ambiente y no os fieis de los escritos, ni de estos ni de los de nadie, simplemente
escuchad lo que dicen sus piedras, y si así llegáis a sentirlo no os sentiréis
decepcionados. De hecho, San Pedro de Villanueva nunca decepciona. Al contrario, puede llegar el momento en que te atrape y ya nunca te suelte.
Antonio García Francisco.
Colmenar Viejo, junio de 2023

























.jpg)